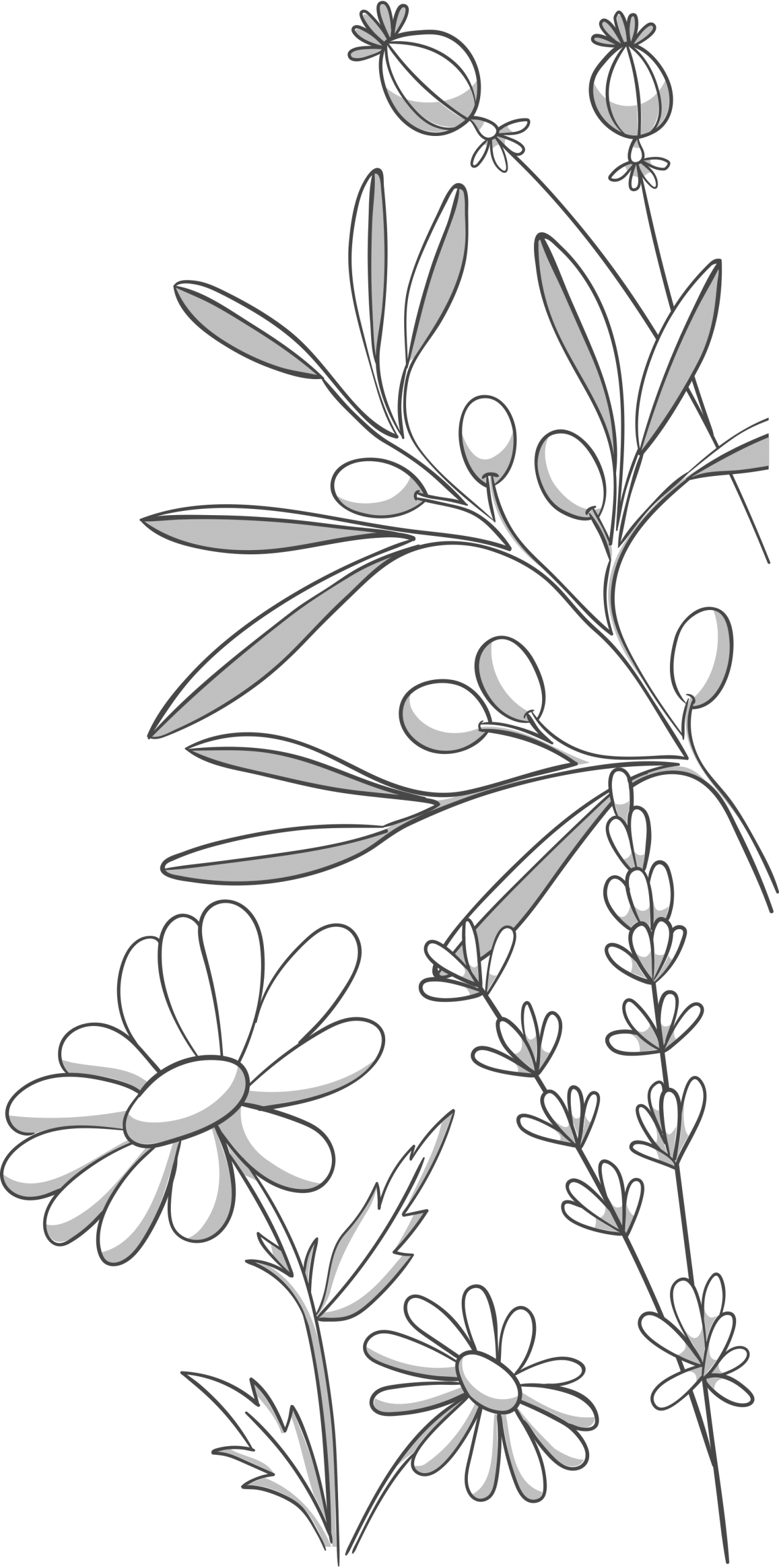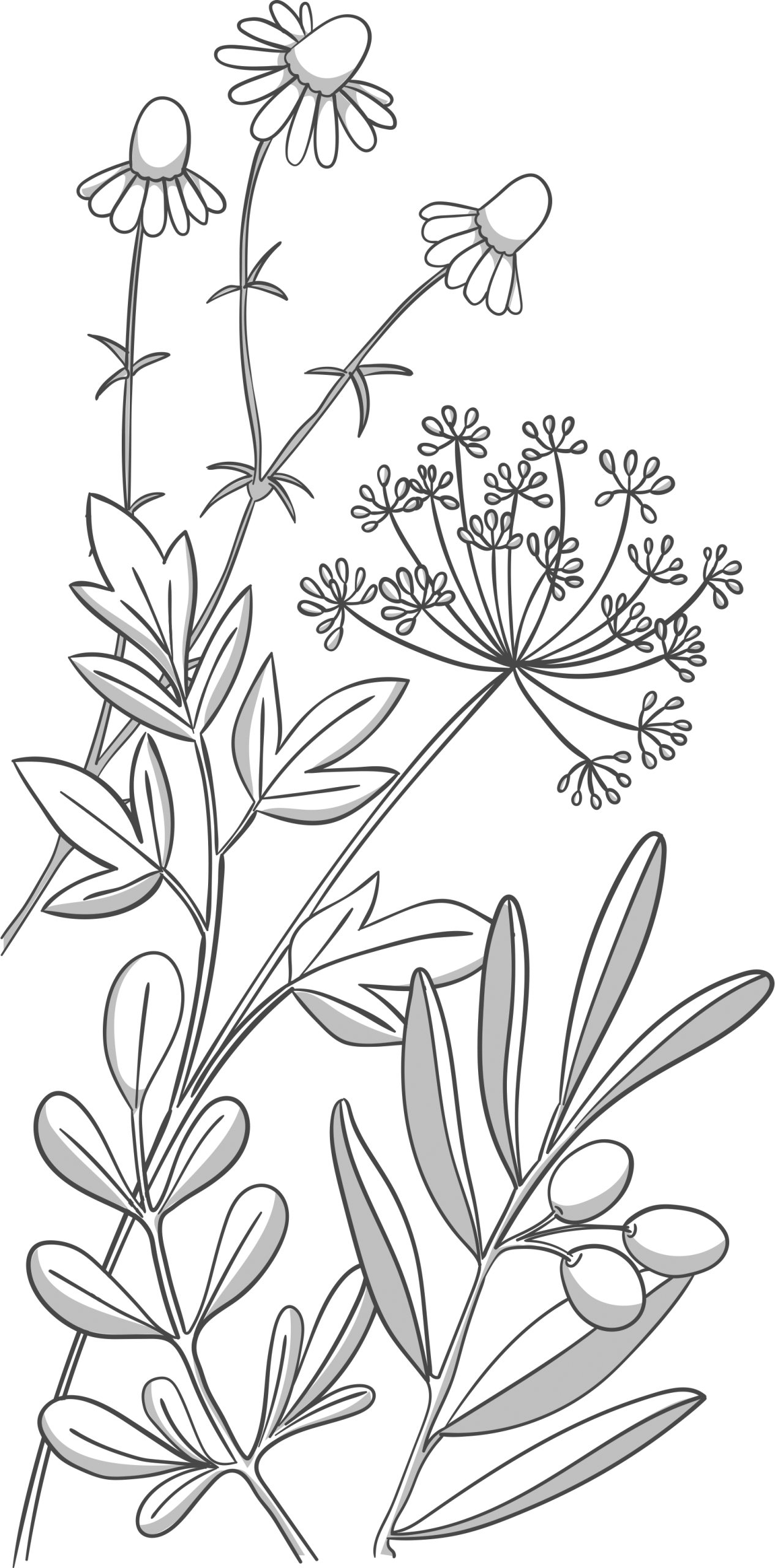Conocimientos comunitarios para el manejo de los recursos hídricos: entrevista a Ángel Merlo Galeazzi
María Josefa Santos-Corral*
CIENCIA UANL / AÑO 28, No.131, mayo-junio 2025
Ángel Merlo Galeazzi es maestro en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Sus áreas de experiencia están relacionadas con la sostenibilidad y la resiliencia a nivel rural y urbano. En ellas ha trabajado en proyectos de investigación y consultoría en distintos temas: comunidades pesqueras, cafetaleros, agricultura protegida y planes estratégicos de resiliencia ante cambio climático en grandes urbes. Además, ha desarrollado herramientas que promueven la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la elaboración de estrategias de adaptación, así como la formación de recursos humanos para dichos fines. Con este propósito ha diseñado e impartido cursos curriculares y talleres participativos con los actores involucrados en la protección de recursos naturales, especialmente hídricos. El doctor Merlo tiene varias publicaciones sobre sistemas de manejo de recursos socioambientales, servicios ecosistémicos, resiliencia, sostenibilidad y ecología acuática. Actualmente es consultor y profesor en la Licenciatura de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
¿Cuándo descubre el doctor Merlo su vocación por la investigación en biología?
Comenzó desde pequeño, y se deriva del ambiente en el que viví. Crecí en una población que ahora es zona suburbana de la ciudad de Puebla, pero que hace más de 25 años, cuando niño, era un área rural. Estaba rodeada de naturaleza y se dedicaba a la ganadería. Yo vivía a las afueras, donde todavía, incluso hoy en día, hay bastante forraje y persisten las actividades agrícolas. De manera que, desde entonces estuve en contacto con la ciencia de la vida, y conforme fui creciendo, desarrollé el interés de dedicarme a ella. Al principio pensé en decantarme por la medicina; después, por la veterinaria. Sin embargo, cuando llegué al bachillerato, la profesora de Biología era muy buena y fue quien despertó mi pasión por las ciencias biológicas.
Por las circunstancias anteriores decidí inscribirme en la carrera de Biología, un poco por el ambiente donde crecí en contacto con los animales, plantas y con la vida rural, lo que se vio reforzado por mi formación en el bachillerato, muy cercana a las ciencias naturales. Desde niño tenía una gran pasión y mucha vinculación con esta parte natural.
Como lo señalé arriba, después del bachillerato ingresé a la Licenciatura de Ciencias Biológicas. En principio me costó mucho, uno imagina que la carrera de Biología es sólo el estudio de animales y plantas, sin embargo, tiene otros componentes, por ejemplo, matemáticas, estadística, filosofía, biología celular y otras materias que debes cursar porque son parte de tu formación, no obstante, no era lo que pensaba encontrarme. Luego viene el tema de vinculación con las sociedades en las que uno trabaja…
¿Cómo ha sido el proceso de vinculación con los problemas socioecológicos de las comunidades?
Ese fue un procedimiento un poco más lento. Cuando empecé a estudiar biología, hice mi tesis de licenciatura y de maestría muy enfocada a cuestiones biológicas; mi único contacto con las comunidades de Xochimilco (CDMX) en las que trabajé, fue contratar y platicar con el pescador que me llevaba, pero de ahí nunca pasó.
Después dejé en pausa la ciencia por un tiempo y me fui a Tabasco, a un centro de investigación, en un puesto de técnico. En Villahermosa, los colaboradores me animaron a hacer el doctorado. Desde mi formación como biólogo y con la maestría en ciencias había laborado siempre en temas relacionados con el agua: calidad, monitoreo biológico, etcétera. Así que cuando ingresé al posgrado pensé que me faltaba entender la parte asociada o vinculada con la gente. Esto es, considerar la manera en que acceden y conviven con sus recursos y qué esperan de ellos.
Ese fue el propósito de mi doctorado: entender y aprender la otra cara, la más social, la de cómo se convive, cuida y aprovecha el recurso, y cuáles son los factores que los amenazan. Entonces pensé que, si bien comprendía un poco más el tema de las ciencias naturales, tenía que incorporar el de las sociales, para hacer una evaluación integral de los recursos hídricos. Casi siempre trabajé con éstos, aunque recientemente, como consultor, he ido incorporando otros temas, pero originalmente siempre había estado en proyectos relacionadas con el agua. En resumen, esa fue la preocupación después del doctorado, ecología, cadenas tróficas, contaminación ambiental, etcétera, tratando de comprender la manera en que la gente vive su entorno, cómo lo valoran, el tema de los comportamientos sociales.
¿Cómo hace el doctor Merlo para tener acceso a las comunidades?
No es un tema fácil hacer investigación en esos lugares, siempre es complejo. He encontrado que hay varias formas de tener acceso, la más fácil y segura es conociendo a alguien ahí, así vas directamente, él o ella te recomienda con otros y te vas introduciendo, pero si no tienes a nadie y necesitas estar ahí, el asunto se complica. Por ejemplo, tuvimos una experiencia con poblaciones pesqueras en Tabasco y en Campeche, donde no conocíamos a nadie y teníamos que llevar a cabo un cuestionario. En ese momento te enfrentas al escrutinio de los habitantes: ¿para qué?, ¿por qué?, ¿quién eres?, ¿qué voy a ganar yo con esto? Es un poco difícil la parte social. Hay que entablar la relación con ellos, con mucho cuidado y respeto, diciéndoles la verdad. Aclarando lo mejor posible el objetivo del estudio, la finalidad, quién eres y dónde vienes, el tipo de financiamiento. Hay que tocar puertas, entender que no te van a recibir a la primera y que te va a costar. Algunas veces sí, aunque casi siempre tienes que visitarlos al menos un par de ocasiones, platicar con ellos. También una buena estrategia es comer en el restaurante local, empezar a crear vínculos de confianza, exponerles el trabajo que vas a realizar y su finalidad. Esa es otra forma de entrar.
La tercera manera, la mejor, es cuando el plan surge del propio interés de las comunidades. Hemos participado en trabajos donde son ellos los que están interesados en hacer un proyecto y te invitan a ti. Esa sería la ideal, porque tienes todas las puertas abiertas. Aunque es la menos frecuente, desafortunadamente.
¿Qué resultados ha tenido en los talleres y cursos participativos?
Los talleres que he diseñado y en los que sólo he participado están enfocados en caracterizar un socioecosistema o los problemas socioecológicos de las regiones, y encontrar, en algunos casos, soluciones compartidas. Así, creo que los resultados más interesantes de estos proyectos se obtienen cuando eres capaz de juntar en un solo espacio de convivencia distintas visiones. Ahí te das cuenta cómo la gente de una misma comunidad, poblaciones vecinas o de sectores dentro de una localidad no conviven entre sí, no conocen las problemáticas, ni la perspectiva de las otras personas a pesar de que son del mismo pueblo o de la región.
En ese sentido creo que uno de los primeros resultados es ponerlos en contacto. Además, muchas veces este tipo de herramientas coadyuvan a entender y diseñar estrategias de resiliencia o de adaptación que nacen de los problemas específicos que ellos tienen.
¿Qué tanto se recupera para el manejo socioambiental la experiencia de las comunidades a las que imparte talleres?
Si bien cuando los impartimos llevamos datos y herramientas que se generan desde la biología o la geografía, cuestiones muy numéricas o técnicas del manejo o de las dificultades socioambientales que tiene una región; también es cierto que, a lo largo de los talleres, recuperamos la experiencia de los habitantes.
Por ejemplo, en mi tesis doctoral, a partir de los datos que obtuve de las entrevistas y de los grupos focales, recuperé información acerca de problemas muy recientes, que no están todavía documentados, ni mapeados, que se desarrollan en estos momentos sobre inconvenientes como las plagas en los bosques, donde no hay tanto manejo. Este tipo de detalles son los que se recuperan en los talleres, pues son los que se consideran más necesarios de atender. De manera que nosotros basamos los contenidos en una combinación de ambos, no obstante, en principio, dándole prioridad a las necesidades de la población.
Así, la información transmitida tiene más oportunidad de transformarse en conocimiento para diseñar estrategias viables o exitosas, porque estamos atendiendo de primera mano las perspectivas y las necesidades que tienen las personas. Paralelamente, podemos diseñar planes que incorporen conocimientos que no necesariamente son vistos en un inicio, pero que eventualmente pueden ser de mucha ayuda.
Derivado de su experiencia en el trabajo con comunidades, ¿cuáles considera usted que son los mayores retos para el cuidado del ambiente?
Una de las problemáticas que nosotros vemos es que los conocimientos y perspectivas de las personas, en ocasiones, quedan relegadas. Los consideramos sólo cuidadores del bosque más que parte integral de este socioecosistema.
Esto se debe a varias circunstancias. La primera está ligada a las condiciones económicas de muchas poblaciones que los obligan a explotar los recursos naturales que tienen a la mano. En segundo lugar, no existen programas de apoyo que generen capacidades, más allá de los asistencialistas o de transferencia monetaria. Hacen falta proyectos que les muestren cómo generar y bajar recursos de una organización internacional, por ejemplo, capacidades que no se encuentran en las comunidades. Obviamente también está toda la parte material-tecnológica, sobre todo si se encuentran muy aislados, sin caminos ni medios de comunicación, con una brecha en cuanto a la generación y al acceso a la información.
Finalmente, pienso que, en los últimos años, se ha ido revalorizando el conocimiento tradicional. Durante mucho tiempo este tipo de saberes estuvieron muy desprestigiados, no se consideraban útiles; recientemente se han ido recuperando y las mismas comunidades se sienten orgullosas de ellos, aunque no en todos lados, y no siempre. Esto último es una oportunidad porque el compartir y valorar la cultura ayuda a generar procesos de unión y cohesión, que son importantes. Otra buena noticia es que se ha visibilizado el saber tradicional, y ya no es despreciado como hace 20 o 30 años. La migración es un fenómeno que amenaza la conservación, pues al no estar codificado, los conocimientos se van con los individuos que salen de la población.
¿Qué le ha dado la UNAM al doctor Merlo y usted a la UNAM?
La UNAM me ha dado un espacio de formación académica, una oportunidad de desarrollar mis pensamientos, mis ideas y la posibilidad de colaborar con muchas personas. He laborado en distintos ámbitos y con especialistas de diversos institutos. Por ejemplo, el de Biología, el de Investigaciones Económicas, de LANCyS, el de Geografía.
Esta colaboración interdisciplinaria o multidisciplinar me ha dado la oportunidad de ir incorporando visiones, ideas y herramientas para acercarme a distintos problemas. Así pues, la UNAM me ha dado un espacio integral donde desarrollarme, me ha ayudado muchísimo.
En cuanto a lo que yo le he dado, pues a lo mejor es muy poquito en comparación. He impartido cursos, he tenido la oportunidad de formar estudiantes en estos temas en la Facultad de Ciencias y en la de Arquitectura. Es fascinante transmitir mis conocimientos y herramientas a personas con otros intereses y con otra formación, lo que incluye tanto a los estudiantes como a los investigadores con los que colaboro. También he llevado el nombre de la UNAM a las comunidades con las que he trabajado.
Muchas gracias doctor Merlo por la entrevista.
*Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
Contacto: mjsantos@sociales.unam.mx